Muelle de Puerto Leith en las islas Georgias en el que los obreros argentinos acumularon las piezas del desguace. Habían ido por un negocio millonario y terminaron detonando en la Guerra de Malvinas
El puente gris del Bahía Buen Suceso se confundía con el granito del muelle y el viejo buque parecía incrustado en la dársena C, dique dos, de Puerto Madero, en el mismo lugar en el que años después instalarían un casino. En cualquier momento se rompería el efecto y los cien metros de la embarcación saldrían del muelle llevando toneladas de equipo y a cuarenta y un hombres rumbo a la isla San Pedro, en las Georgias.
Los trabajadores habían sido convocados a las 11 en las oficinas de Montelmec, en El Palomar, para una charla final sobre la partida y para un almuerzo en un restaurante cercano, el primero que haría todo el grupo. Después de la comida se irían al puerto para una despedida final de las familias y para, por fin, zarpar hacia esos parajes lejanos.
La emoción de lo desconocido era apenas un complemento para la mayoría de los hombres que aguardaban en el muelle aquel 11 de marzo de 1982. Estaban ahí, asumiendo el compromiso de permanecer cuatro meses en una isla que desconocían por completo, por la paga. No todos iban a cobrar lo mismo, ni en la misma proporción, pero el salario era muy superior al promedio en la industria. Los ayudantes, la escala más baja que abarcaba a poco menos de veinte hombres, cobrarían unos 300 dólares mensuales de la época, mientras que un oficial o un técnico calificado recibiría entre 1000 y 2500, dependiendo de sus funciones. La mitad de esos salarios se abonarían a las familias y el saldo al regresar de la primera campaña, con posibilidad de bonos y premios por productividad. Para el mercado laboral argentino de principios de los años ochenta, que pagaba un salario mínimo de 80 dólares, la propuesta era atractiva aunque el esfuerzo sería importante. Ciento veinte días de dedicación exclusiva, muy lejos de casa y los afectos, conviviendo con otras cuarenta personas y trabajando en condiciones que se preveían difíciles.
Ricardo Cacace tenía muy analizado este balance cuando se decidió a participar de la expedición. Con 33 años, hacía unos cuantos que venía dedicándose desde Lanús al material ferroso con buenos resultados como proveedor de Aceros Bragado. El asunto Georgias lo seguía de cerca por su relación cotidiana con los colegas del rubro, Frin y Checa. Al comienzo le pareció un delirio comprar esas instalaciones sin verlas, pero a medida que Davidoff fue avanzando, y la rentabilidad de su pyme se iba desmoronando por la crisis económica, se fue interesando en el proyecto. Incluso estuvo cerca de acompañarlo a Davidoff en el viaje en el Irízar, pero se bajó porque no lo convencía la plata que le ofrecieron. Él fue quien gestionó la participación del Banco Juncal y luego se fue perfilando como el candidato natural para velar por los intereses de la entidad y definir qué se llevaba primero al continente para que cada carga rindiera.

La vista de los tanques que habían servido para almacenar aceite de ballena en Puerto Leith y que el grupo de obreros iban a desguazar
La oferta era tentadora. Su esposa cobraría por cada mes de ausencia 1200 dólares y él se encontraría a la vuelta con una participación en las ganancias que oscilaría entre los 100 mil y los 120 mil billetes verdes. Eso si lograban cumplir el objetivo de traerse entre 10 mil y 12 mil toneladas de material en tres barcos.
Antes del almuerzo en El Palomar, la tropa dejó sus bolsos marineros —obsequio de la Armada— en un colectivo alquilado para el traslado. Cuando llegaron a la dársena se encontraron con sus seres queridos y abordaron el Buen Suceso para recorrerlo. Se notaba desde la planchada que el buque canadiense había navegado muchas millas en sus más de treinta años de servicio en el Atlántico Sur. El casco tenía unos cuantos bollos y la pintura, descascarada en algunas zonas, mostraba incontables manos superpuestas. Las líneas de diseño ya se veían antiguas, pero sus bronces lustrosos, la cubierta de listones gruesos y los muchos ojos de buey le daban un carácter atractivo. Los camarotes eran amplios, con luces funcionales por todos lados, sus propios lavabos antiguos y camas cucheta de hierro. El comedor y los espacios comunes estaban alfombrados y bien equipados con sillas y sillones de cuero y madera. Los mamparos tenían empapelado y unas cortinas sobrias y elegantes que aportaban al estilo general.
Quien más, quien menos, todos apreciaron la majestuosidad sin estridencias de la nave, pero a Carlos Patané, treintañero, aro en la oreja, hermano del director técnico de la obra Jorge, lo que más lo emocionó fue el piano de cola del comedor. Tenía su guitarra, pero aquel hallazgo al menos prometía que las noches a bordo se podrían amenizar con más cuerpo. Carlos se había sumado al proyecto hacía cuatro meses, invitado por Jorge, y acuciado por las deudas. Venía de adquirir un crédito para abrir una librería bajo la circular 1050 del Banco Central, que permitía ofrecer préstamos sin fijar las tasas de interés. Cuando las cuotas comenzaron a actualizarse a valores de mercado, Carlos, como muchos argentinos, se empezó a fundir. Con el trabajo en la isla podría salvar sus bienes, cancelar el pasivo y hasta, quizá, mejorar su economía. Su tarea consistiría en asistir como enfermero al médico del grupo y analizar el contenido de los tanques en las Georgias para evitar explosiones cuando los cortaran con sopletes. Al puerto había llegado sobre las 15, acompañado de un viejo amigo de La Paternal, que en un gesto que Carlos valoró enormemente, antes del abrazo de la despedida, le puso en la mano un vaso plástico con tapa lleno de cannabis y algunos papeles para armar. “Para que te relajes”, lo convidó.

El desembarco de los obreros en las Georgias se realizó en lanchas de la Segunda Guerra Mundial
A las 17, los familiares se fueron y quedó todo el grupo reunido en el comedor del barco. La partida se demoraría porque quedaban cosas por cargar y había problemas con una de las cámaras frigoríficas. A nadie le preocupó el detalle. El grupo estaba de buen ánimo, un tanto excitado, y conociéndose. “Soy Ricardo, de Lanús City”, se presentó Cacace a Carlos e inmediatamente se hicieron amigos. Enseguida se sumó un barbudo morochón y taciturno con un humor filoso que era marino mercante y llegaba para ocuparse del manejo de las lanchas: Gastón Briatore. El grupete se cerró con el uruguayo Walter Pereyra, médico laboralista que había llegado a la expedición hacía apenas un mes por un aviso clasificado.
Otros grupos de afinidad se iban conformando mientras esperaban la partida. Carlos Mileti, 26 años, mecánico de mantenimiento en Montelmec, dos hijos, rápidamente se hizo amigo del electricista Manuel Pérez, y compartió el camarote con su compañero en la empresa, Alberto Gauna. Por ahí andaban también los hermanos Cicerone, que eran idénticos —César y José— y el conductor de grúas, Luis Kruger; los mecánicos de motores Ecar Poggi y Héctor Cavallucci y el cocinero René Assmuss, que había llevado como ayudante a su sobrino Pablo, uno de los más jóvenes junto con el hijo del ingeniero Costa, Fabián.
Como la partida se demoraba, se preparó la cena y cuando estaban en los postres, se abrió la puerta y entraron unos efectivos de Prefectura y la Armada que les pidieron que bajaran del barco y se alejaran al menos trescientos metros. Un par de llamados anónimos habían alertado sobre una bomba que no existió. Los uniformados fueron haciendo subir a los trabajadores para que mostraran el documento y los acompañaran al camarote asignado para una requisa del equipaje. Carlitos Patané se intranquilizó un poco, no tanto por el cannabis sino por la carabina calibre 22 que su hermano le había encargado que comprara para llevar a la isla. Carlos mostró el arma y con la mayor seriedad posible les dijo que tenía los papeles y que la llevaba para obtener “proteína fresca”.
Cerca de la medianoche, los remolcadores sacaron del puerto al Buen Suceso. Había luna llena, soplaba una brisa agradable y el río estaba tranquilo. Carlos Patané se quedó en cubierta, tumbado, mirando cómo las luces de Buenos Aires se alejaban y sin darse cuenta, hamacado por las aguas marrones del Río de la Plata, se quedó dormido.

Muelle de Puerto Leith visto desde el buque de la Armada Argentina Buen Suceso
El capitán Raggio les había ganado de mano a los chatarreros y a mediados de febrero llegó, después de catorce días de navegación con buenos vientos del noreste, a la estación Príncipe Olaf, en el norte de la isla, abandonada desde principios de la década de 1930. Se encontraron con un lugar bastante verde, con matas altas y una fauna que no les tenía ningún miedo. Los lobos marinos de dos pelos salían al cruce con unos gritos símil ladrido y tenían que amenazarlos con palos para que se alejaran.
Las gaviotas cocineras eran también muy osadas, se lanzaban en vuelo rasante y los golpeaban con las alas. Los únicos amables, o indiferentes, eran los renos noruegos que, sin depredadores, venían reproduciéndose sin prisa pero sin pausa desde principios de siglo.
Raggio y sus tres acompañantes encontraron la estación muy deteriorada por el tiempo y el hombre. Se notaba que la habían saqueado en oleadas sucesivas. Así fue que levantaron el ancla del Caimán y se fueron a Leith, que estaba bastante más entera. Como a los cinco días aparecieron unos ingleses que se presentaron como miembros del British Antarctic Survey y les pidieron que fueran hasta Grytviken para hacer el ingreso formal. Así lo hicieron y cuando llegaron apuntaron que había unos quince científicos y, lo más importante para sus labores de inteligencia, unos veinte militares haciendo maniobras por la isla. El terreno era amplio, unos 3500 kilómetros cuadrados, más de la mitad cubiertos por hielo, e inaccesibles sin conocimiento y equipo de montaña.
El 23 de febrero el Caimán se despidió de la delegación británica y abandonó Grytviken rumbo nuevamente a la bahía de Stromness, para seguir recorriendo los puertos unos días más.
El relevamiento que le había encargado la Armada estaba cumplido. Antes de volver intentaron liberar a un reno que tenía la cornamenta atrapada en los cables de luz caídos. No pudieron y lo sacrificaron. La vuelta no fue tan cómoda ni tan rápida como la ida. Estuvieron veinticinco días batallando contra los vientos en contra del noreste. Se trajeron pocas cosas, más que nada souvenirs.

Imagen de los chatarreros en el muelle de Leith organizando la descarga de las máquinas
Hacia el sur como el Caimán pero con otro destino e intenciones, también en la segunda quincena de febrero, partió desde San Isidro el Cinq Gars Pour, un velero francés de doce metros con tres amigos veinteañeros a bordo que pretendían alcanzar la Antártida. Serge Briez, Oliver Goun y Michel Roger se proponían rodar un documental para el programa de la televisión francesa Les carnets de l’aventure y realizar una performance artística proyectando sobre icebergs cuadros de Van Gogh con música en vivo.
Ese era el proyecto pretendido, pero en el paralelo del Cabo de Hornos, cuando ya habían recalado en Puerto Deseado y Malvinas, se desató un temporal con olas de quince metros y vientos con rachas de más de cien kilómetros que les hizo dar una vuelta campana. Con la timonera rota, un palo menos, metro y medio de agua dentro del barco y gran parte de los alimentos arruinados por el agua salada, los tres amigos quedaron sin mucha más posibilidad que aprovechar el viento del oeste con una pequeña vela en la proa.
La idea original de llegar a la Antártida estaba descartada y solo quedaba intentar llegar a tierra como fuera para reparar el barco y conseguir alimentos. Si seguían las mismas condiciones tal vez le podrían pegar a las Georgias, en las que Olivier, constructor y patrón del velero, había estado ya dos veces.

El mecánico Ecar Poggi, uno de los más veteranos del grupo, en la despedida al grupo en el Puerto de Buenos Aires
Tres días después de la partida del Buen Suceso, Alfredo Astiz y sus hombres llegaron a Ushuaia en un avión militar para embarcarse en el transporte polar Bahía Paraíso, que recorrería las bases antárticas para abastecerlas. Los quince militares seguían sin conocer su misión real. Formalmente les habían dicho que irían a la base Esperanza, a custodiar al presidente de facto Leopoldo Galtieri, que asistiría al casamiento de un sargento de la Fuerza Aérea con una maestra. A los comandos esa explicación les resultaba ridícula, incluso bromeaban que había que tener las armas listas por si algún pingüino atacaba al general.
No había órdenes claras, pero por algunos indicios estimaban que se preparaba algo relativo a las Malvinas o a las islas del sur. En la bodega del buque habían cargado seis contenedores de equipo, uno de los cuales llevaba una casa prefabricada. Tomó entonces un poco más de cuerpo la versión de que irían a instalar una base antártica. Más allá de las especulaciones, las directivas de la superioridad no se cuestionaban y les habían pagado tres meses de salarios por adelantado, eso sí, con el compromiso de devolver el dinero si la misteriosa misión se cancelaba.
Las aguas verdes del Atlántico estuvieron inusualmente calmas para el Buen Suceso y su tripulación en las primeras jornadas. Esto era así para los que estaban acostumbrados a navegar, como el cocinero Assmuss o Jorge Carrizo, experimentado marinero del Trébol de Davidoff y uno de sus trabajadores de confianza.
Para el resto, el largo rolido del buque, aunque suave para el promedio en esas latitudes, les provocaba desde un leve mareo a vómitos. El doctor Pereyra y Carlos repartieron pastillas contra el mal de mar y el estado general de la tropa pronto mejoró.
El sábado, ya con un día y dos noches de navegación, estaban todos más adaptados e instalados. El médico los reunió en el bar de la popa y les bajó algunos principios de medicina preventiva y protocolos para reaccionar ante posibles accidentes. La mayoría de los hombres iban a trabajar con sopletes alimentados a gas y oxígeno y en la isla, sabían, podía haber materiales que explotaran al primer contacto con la llama del oxicorte. Además, manejarían y transportarían piezas muy pesadas. Los accidentes eran parte del riesgo calculado de la obra. Jorge Patané, como responsable de las operaciones, tenía presente esta posibilidad y había averiguado que, ante un evento grave, como muy rápido podrían evacuar al accidentado en 36 ó 48 horas, vía un guardacosta que saliera de Ushuaia. Demasiado tiempo para algo serio así que mejor prevenir.
La tarde del sábado estuvo muy mansa, soleada y amenizada por una manada de delfines que saltaban sobre la estela que dejaba el barco. Hasta ahí, los trabajadores se sentían como en un crucero. Tenían comodidades, juegos de todo tipo a disposición y un servicio gastronómico estupendo que anticipaba cada comida en unos menús con letras elegantes que repartían sin diferenciar jerarquías.
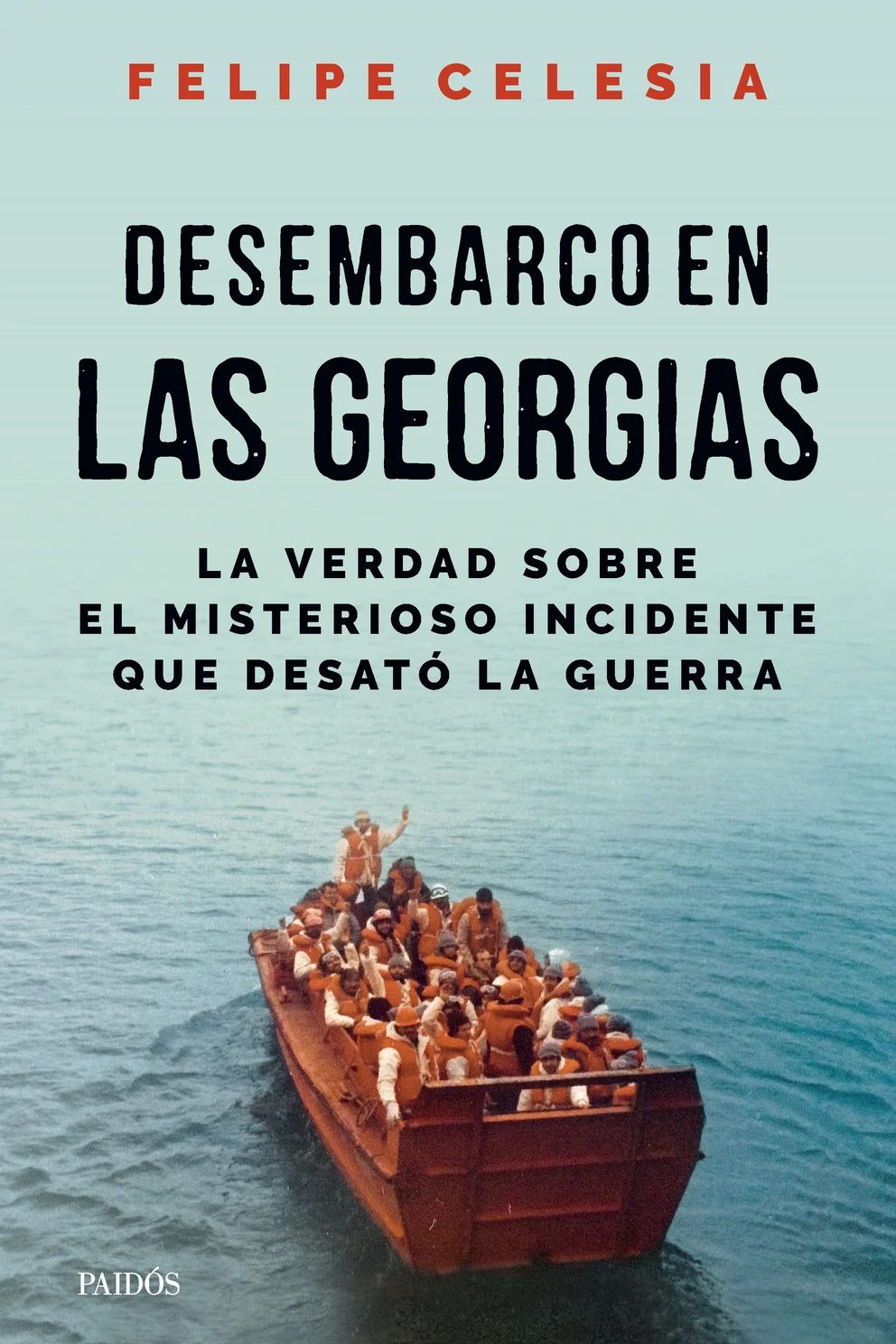
La tapa del libro de Felipe Celesia, nacido en Buenos Aires en 1973, periodista desde 1990 y autor de "La ley y las armas". Biografía de Rodolfo Ortega Peña" (2007), "Firmenich" (2010), "La Tablada" (2013), "La Noche de las Corbatas" (2016) y "La muerte es el olvido" (2019)
Quien sí diferenció fue el capitán del barco, Osvaldo Niella, que al atardecer convocó a la plana mayor a una copa de vino para la presentación formal. Patané fue introducido por el socio de Montelmec, Oscar Rodríguez, como el jefe de la expedición, definición que le hinchó el pecho de orgullo. Al jefe le gustaba el reconocimiento y más si tenía un correlato en la paga para comprar buenos autos, ropa de marca y relojes importantes. Rodríguez siguió presentando al equipo. Niella escuchó atentamente quién era quién y luego se sinceró. La verdad era que los había llamado porque temía que el amarre del Buen Suceso en la isla se prolongara y que eso generara algún “problema geopolítico”, dijo. Los chatarreros quedaron un tanto impactados. Era la primera vez que alguien planteaba una hipótesis de conflicto derivada de su misión y quien lo decía era ni más ni menos que un miembro de la Armada, que para colmo se parecía al almirante golpista Isaac Rojas. El comentario los sorprendió, pero tampoco le dieron mayor trascendencia y prefirieron interpretarlo como un pedido para que fueran expeditivos en la descarga.
Más temprano habían tenido una buena reunión sobre la preparación del desembarco y Fabián Costa había pedido quedarse, en lugar de volver con el padre. El pibe tenía 18 años recién cumplidos, era muy sociable, diligente y Patané estimó que su presencia le haría bien al grupo. En algunas reuniones en Buenos Aires se había planteado como norma que nadie hiciera alusiones personales, ni se discutiera de política o religión, pero era inexorable que habría roces y la presencia de Fabián podría suavizar la convivencia.
El sábado terminó de madrugada, con Cacace y el encargado de las grúas, Miguel Mance, invictos al truco. El océano, ya de un azul profundo, estaba manso, no había nubes, ni hacía frío. El jefe de la expedición se fue a dormir con la sensación de que nada malo podía ocurrir.
El domingo, más tibio y agradable aún que el sábado, se organizó la segunda reunión con todo el grupo. La charla estuvo a cargo del jefe de seguridad, el uruguayo Juan “Tito” Camacho, que había llevado Cacace como parte de su equipo. Después probaron la radio Icom IC-730 que instalaría y dejaría operativa el radioaficionado Raúl Mantovani, contratado por Davidoff para ocuparse de las comunicaciones entre la isla y el continente. Esa noche hubo pizza.

Los “Alfa”, un grupo de elite dirigido por el teniente Alfredo Astiz, quien posa frente al comando de buzos tácticos el 2 de abril
Para el lunes el tiempo había empeorado con nubes, frío y mar de fondo. Ese día horrible, Jorge Patané y Rodríguez tuvieron una reunión a solas para ver si podían mejorar su relación, que se había resentido porque Patané consideraba que Rodríguez socavaba su autoridad. “Si te volvés a meter en mis temas, renuncio”, lo amenazó el director de obra. El dramatismo y la intransigencia de Patané preocupó a varios en el equipo, especialmente al doctor Pereyra, que le recetó unos ansiolíticos para calmar su nerviosismo. El jefe aceptó las pastillas inmediatamente.
El último día de navegación el mundo desapareció tras un manto de neblina impenetrable. No se veía a más de dos metros. Una pena, porque el encuentro entre las corrientes oceánicas frías y cálidas, la famosa convergencia antártica, había puesto el agua de un color turquesa lechoso rarísimo. Carlitos o “Charly Man”, como ya lo habían apodado sus compañeros, estaba entre contento y ansioso por llegar a la isla, aunque el estado emocional de su hermano le preocupaba bastante más de lo que hubiera querido. Tampoco le gustó escuchar que Niella ordenaba silenciar la radio, ni ver cómo apagaban la luces de posición y los marineros tapaban las hendijas de puertas y ventanas para que no se viera luz. Si los británicos sabían del viaje, ¿por qué tanto sigilo?
Los grupos de trabajo se terminaron de armar y lo único pendiente era resolver si irían a Stromness o a Leith. La decisión dependía del estado de los muelles y la habitabilidad de cada estación. Decidieron que Briatore bajaría con su marinero, Carlos Domínguez, en alguna de las lanchas de la Segunda Guerra que habían alquilado a la Marina, relevarían el estado de cada estación y recién entonces definirían dónde quedarse.
Salvo en la presentación, en toda la travesía casi no habían visto al capitán de ultramar. Niella no aparecía ni en las comidas, ni en el puente de mando y mucho menos en el bar de popa, que era donde los hombres se juntaban a pasar el rato. Pero ese martes de marzo, cuando navegaban con poca máquina por la cercanía de algunos témpanos y transcurría el último día de navegación, sorpresivamente convocó a los directivos. Empezó disculpándose por su ausencia general que se debió a que tenía “mucho que pensar”. Siguió diciendo que ellos, como argentinos, al desembarcar en las Georgias estarían ampliando la soberanía y reivindicando la historia del pueblo argentino en su conjunto, que su valor era encomiable y que se sentía orgulloso de haberlos llevado hasta ahí. Niella cerró su discurso con un vibrante ¡Viva la Patria! que a los chatarreros les sonó un tanto extraño, casi ajeno.
Fuente: Infobae